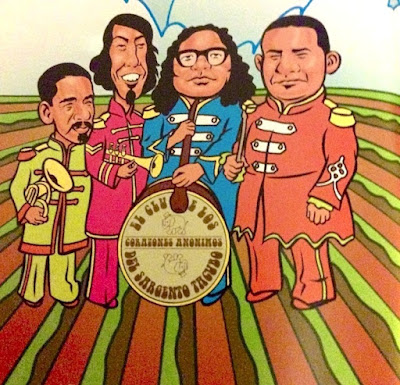Es una publicación que despierta toda clase de prejuicios, todo tipo de suspicacias. Se le considera (casi siempre a primera vista y sin dignarse a abrirla y mucho menos a leerla) vulgar, corriente, hueca, indigna, de mal gusto. Nada más lejos de la realidad…, aunque también nada más cerca. Porque sí: la revista
Óoorale! juega con el lenguaje que los exquisitos consideran vulgar y corriente, pero lo hace de manera ingeniosa, divertida, satírica y para nada hueca o indigna. Es, para mejor decirlo, una revista de muy buen mal gusto. Ahí donde publicaciones como
TV Notas o
TV y Novelas se toman en serio al periodismo chismoso y farandulero,
Óoorale! le da la vuelta para burlarse del mismo y hacer reír al público al cual va dirigido… y a muchos lectores de clóset que la devoran a escondidas.
Óoorale! cumple su octavo aniversario de aparecer cada semana en forma ininterrumpida y con su director, David Estrada, es la siguiente charla.
¿De dónde vino la idea para hacer una revista como Óoorale!?
El primer pinino de lo que sería
Óoorale! fue una revista de 1999 que se llamó
Cuéntamelo todo, dirigída por la periodista Martha Figueroa y de la cual yo era reportero. Se pretendía hacer una publicación tipo el
National Enquirer o
The Sun, es decir, un tabloide de color del mundo del espectáculo, adaptado al medio mexicano. Pero sólo aparecieron dos números y Martha ya no quiso saber nada. Uno de los dueños y de los creadores de
Cuéntamelo todo era Rafael Amador y con él estuvimos como seis meses maquinando cómo replantear el proyecto y decidimos hacer una revista como ésta, como
Óoorale!, cuyo objetivo principal es transformar a las estrellas en mortales, enseñarle a la gente que los llamados artistas van al baño, se peinan, hacen caquita, hacen pipí, comen, les da diarrea, les pasa de todo, como a cualquier persona, y quitarles esa aura sublime de seres inalcanzables que mucha gente les otorga. Fue así que creamos
Óoorale!, en el año 2000, pero nuestro primer número fue muy fresa.
¿A qué te refieres con “fresa”?
A que en ese primer ejemplar hablamos de la boda de Guadalupe Loaeza, de la boda de Gustavo Adolfo Infante… y cuando la vimos impresa, dijimos: “¿qué es esto?”. Ya ni la queríamos presentar. Pero seguimos y fue en el número 3 que publicamos una fotografía de Paulina Rubio en la que cruzaba la pierna y se veía claramente que no traía calzones. Bien palpable todo: no traía calzones. Rafael y yo, que éramos los directores editoriales de la revista, decidimos sacar la foto a todo el tamaño de la portada y poner como cabeza un texto que en los medios de comunicación en México nunca se había puesto: “¡Enseñó todo! ¡Paulina Rubio no trae calzones!”. Un encabezado claro, totalmente explícito, sin decir mentiras, sin eufemismos. Ese número 3, de cien mil ejemplares, vendió ciento diez mil. La gente la aceptó y a partir de ahí supimos la línea que teníamos que seguir.
¿Cómo surgió el nombre del semanario?
El nombre de
Óoorale! vino en una junta en la que estábamos Rafael Amador, Camilo Sansores, Rocío Vargas y yo. Los títulos que ellos sugerían a mí no me gustaban. El que iba a quedarse era
Los secretos de las estrellas, pero imagínate llegar al puesto de periódicos y decirle al vendedor: “Me da
Los secretos de las estrellas”. Se oye muy cursi. Tenía que convencer a los otros tres de que no era un buen nombre, pero a cambio tenía que proponerles otro. Quedamos en vernos al día siguiente para eso y Rafael dijo: “Órale, entonces nos vemos mañana”. Entonces me vino una luz y les dije: “¡Ese es el nombre que debe tener la revista:
Óoorale!”. Hubo mucha resistencia, todos estaban en contra mía, pero yo insistí, me fui a ver a la diseñadora y le pedí que me hiciera un logotipo con esa palabra. Cuando al otro día les mostré el resultado gráfico, les encantó y lo aprobaron…, aunque me impusieron a chaleco lo de “los secretos de las estrellas”. Por eso la leyenda aparece abajito del título, aunque cada vez la hacemos más chiquita.
Pero supongo que el estilo ha ido cambiando paulatinamente.
El estilo de la revista se fue dando poco a poco, aunque buscamos que nuestros colaboradores fueran gente siempre polémica. Nuestra primera colaboradora de esoterismo fue La Paca. Nos hacía los horóscopos y nos mandaba sus recetas desde la cárcel. Con su varita mágica, ésa que tenía en el rancho “El Encanto”, les leía el futuro a los famosos. Un colaborador eterno en
Óoorale! es
Matarili, quien durante años tuvo una columna de espectáculos en
Ovaciones. Por otro lado, empezamos a crear un concepto que hizo que los hombres comenzaran a leer este tipo de temas. Claro que para ello incluimos fotos de mujeres con muy poca o nada de ropa. En el tabloide inglés
The Sun hay una sección muy famosa que es la Página 3, que aquí se fusiló precisamente el
Ovaciones. Nosotros hicimos algo parecido en la página 5, donde aparece una chava en
topless, pero le añadimos la frase de la semana, de contenido pícaro y erótico, que nos mandan los propios lectores. La revista está dirigida al pueblo, a la raza, a la banda, al grueso de la población mexicana que no tiene un sueldo como el que tienen los profesionistas. Necesitábamos hacer un medio para que esa gente se riera y pudiera olvidar sus problemas, la carestía, el pago de la renta y de la luz. Que se olvidaran de las broncas con la vieja. La idea es que salieras de tu casa cada martes, compraras la revista y te la fueras leyendo en el metro, desde Taxqueña hasta El Toreo. Metimos pasatiempos, como antes lo hiciera el
Cine Mundial, y dieron muy buen resultado.
¿Cuál fue tu formación como periodista?
Soy egresado de la UNAM, de la ENEP Acatlán. Cuando se dio la huelga aquella del Mosh, había clases extramuros, pero yo tenía necesidad de trabajar y empecé a hacer prácticas profesionales en Radio Centro. Después comencé a laborar ahí como redactor y como reportero de guardia. Me mandaban a todo lo que nadie quería ir. Fue en esa estación donde conocí a Martha Figueroa. Ella me echó la mano, me jaló al proyecto de
Cuéntamelo todo y me introdujo en el medio de los espectáculos. Sin embargo, el verdadero periodismo lo aprendí en la calle. Yo era un periodista rudo y crítico, al contrario de Rafael Amador, quien estaba formado en la línea del periodismo de espectáculos más tradicional, el de revistas como
Tele Guía. Nos complementamos. Hacíamos una mancuerna muy buena. Tiempo después él se fue, yo me quedé como director y ya tuve la libertad para transformar el estilo de la revista en lo que es hoy día.
¿De qué manera han influenciado, tu equipo y tú, al medio de la farándula?
Bueno, le hemos quitado lo solemne, fresa y romántico para darle una cuota de humor y un baño de pueblo. También hemos contribuido con detalles que se han quedado. Por ejemplo, nosotros bautizamos a la
Tetánic. Cuando el alguna vez famoso Ness de
Big Brother vino a México para presumir el tamaño de su pene, fuimos la única revista que reprodujo la palabra en portada. Pusimos: “Ness, el súper pene español”.
¿Se han enfrentado a la censura?
No exactamente. Una vez hubo una llamada de atención y nos mandaron a un curso de género en Gobernación. Pero lo entendimos, entendimos que no debíamos usar términos como “jotito” y otros que pueden agredir la sensibilidad de determinados grupos sociales. Eso nos permitió darle un giro al lenguaje, buscar ser más creativos, más ingeniosos en ese aspecto, y lo logramos. Aunque muchos digan que no tenemos ética, tenemos una autorregulación, un código interno. Jamás nos metemos con enfermos terminales y mucho menos con los niños. Cuidamos mucho no tocar los valores más tradicionales del pueblo: la mamá, la familia, etcétera. Somos, eso sí, una revista exagerada. Si alguien dice que determinado personaje tenía roto el pantalón, nosotros nos vamos al extremo y escribimos: “Tenía roto el pantalón y se le veía el calzón y el calzón estaba sucio, ahí se le ve…!”. Nos vamos más allá de lo que todos ven, por eso somos impactantes. Pero nunca decimos mentiras. Reza el lugar común que la realidad es más impactante que la fantasía. A mí Rafael Amador me decía: “En el momento en que se te acabe la creatividad, recurre a la realidad”. Así somos en
Óoorale!
Pero no es una revista familiar, ¿o sí?
Fíjate que uno de nuestros objetivos es que el domingo que te sientas a comer con tu familia, tengas algo de qué platicar que no sean los problemas económicos o la renta y demás. Que sea sentarte y decir: “¿Ya viste que Paulina Rubio no traía chones? ¿Te fijaste en el video porno que sacaron de Michelle Vieth? ¿Será o no será el de la foto Imanol? ¿Viste las fotos de María Félix cuando la exhumaron? Eso es lo que ha pasado con
Óoorale! Un día se nos ocurrió poner en portada a Adriana Cataño que era en ese tiempo la chava que tuvo un hijo con el actor Jorge Salinas y Jorge era casado. Adriana aparecía enseñando la pompa, empinada, y a Rafael Amador se le ocurrió cabecear con “Estas nalguitas fueron su perdición”. La combinamos con una imagen de Jorge Salinas con cara de asombro. Como quince días después, el mismo actor acudió a las oficinas para que le tomaran unas fotos que saldrían en
Mi Guía, que también dirigía Amador, pero se metió a los cubículos de
Óoorale! para reclamarnos y jurar que jamás se dejaría tomar fotos por parte de nosotros. Por eso nuestros fotógrafos nunca llevan gafete de la revista, porque algunos nos huyen. Aunque muchos famosos nos leen, incluso en los Estados Unidos. Hasta en las cárceles gringas la consumen. Nos han querido demandar, pero sólo una vez lo hicieron y no prosperó.
Dices que ustedes bautizaron a la Tetánic.
Fue hace mucho, cuando había un programa en Canal 13 que se llamaba
Domingo Azteca, conducido por Karina Velasco, la hija de Raúl, el de
Siempre en Domingo. El productor era Alberto del Bosque y un día que estaban grabándolo, Alberto me dijo: “No seas mala onda, entrevista a esa tipa. Se llama Roxana Martínez. La traje de Argentina que porque allá era muy famosa y aquí nadie la conoce y tiene un contrato por seis meses”. La entrevisté y me contó que en Buenos Aires había actuado en una obra que se llamaba
El Titanic. Entonces, al ver sus pechos, se me ocurrió lo del apodo de la
Tetánic. Publiqué la nota en
Óoorale! y le armamos una polémica con Lorena Herrera. El caso es que empezó a volverse conocida y un día la invité a hacerse unas fotos y me gritó que no quería que le dijéramos la
Tetánic, porque era un apodo horrible. La convencí de las fotos y en la sesión su marido también me reclamó por ese sobrenombre, me insistió en que ella se llamaba Roxana Martínez. Pero yo insistí en llamarla así en la revista. Como a la semana de publicar sus fotos con ese apodo, vino a verme, me trajo unos chocolates y me enseñó las tarjetas que se había mandado a hacer… como Roxana Martínez,
La Tetánic que es como hoy todo el mundo la conoce. Al igual que esa, hay muchas más anécdotas que contar de cosas que nos han sucedido a lo largo de estos ocho años. Pueden decir lo que quieran de nosotros, menos que somos mentirosos o que no somos profesionales. Tenemos un excelente equipo editorial, un inmejorable cuerpo de reporteras. Nos apegamos a los géneros periodísticos y cuidamos el buen uso del español (nuestro corrector de estilo, Joel Aguirre, es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, está en contacto con gente de la Real Academia de la Lengua y escribe, en el
Óoorale!, una columna sobre cuestiones idiomáticas llamada “Usa bien la lengua”). Ya tenemos también una página en internet (www.revistaooorale.com.mx) y hay varios planes por delante. Muchos la rechazan sin conocerla, pero, la neta,
Óoorale! es mi pasión.
(Publicada esta semana en la revista Milenio Semanal No. 579)